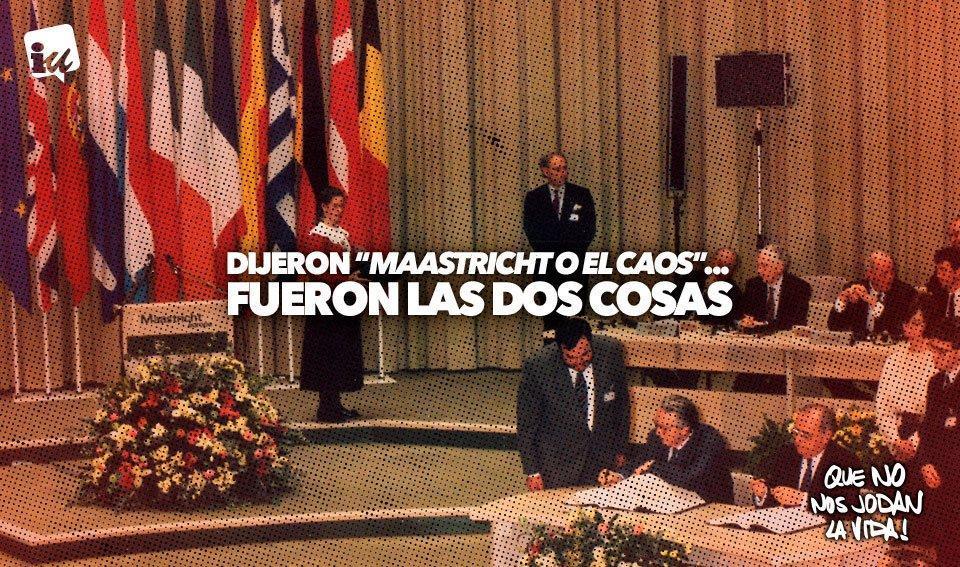El 7 de febrero de 1992 se firmó, en Maastricht, el tratado que lleva el nombre de esta ciudad neerlandesa. Se presentó como la culminación del proceso político vinculante para todos los estados miembro de la UE y para quienes, en el futuro, fuesen a entrar.
En Europa se vivía todo lo que había representado la caída del Muro de Berlín (1989) y la disolución de la URSS que había firmado Yeltsin (1991). Se instalaba ese mito utópico de que el capitalismo iba a dar a las clases populares todas aquellas cosas que el fracasado comunismo había sido incapaz de dar. Aquella idea era, tal y como se ha demostrado, falsa por completo.
Aquí gobernaba Felipe González y él, y su gobierno, eran firmes defensores de la Unión Europea y apoyaron totalmente el tratado. También lo apoyaban la derecha, los poderes económicos y los sindicatos. Incluso, entre los diputados de IU en el Congreso hubo fisuras y cinco de ellos apoyaron la firma del tratado.
Se presionó al país con todos los elementos. Se hizo un planteamiento que hemos vivido en muchas ocasiones. Era el argumento del miedo, entonces fue “o Maastricht o el caos”. El patrioterismo, incluso, hablaba de “Maastricht o quedar en el club de los perdedores”
Aquí ni siquiera se sometió a referéndum ciudadano como sí se hizo en Francia, o en Dinamarca.
En el Congreso de los diputados el triunfo del Sí fue abrumador. Tan solo hubo 3 votos en contra (Herri Batasuna) y 8 abstenciones (de una parte de IU)
Maastricht estableció la unión monetaria, la prohibición del Banco Central Europeo de prestar dinero a los estados, estableció la liberalización total de la circulación de capitales y, sobre todo, impuso la “incuestionable estabilidad presupuestaria”.
Se impusieron, con el permiso y complicidad de la socialdemocracia europea, las tesis capitalistas. Se fue una Europa de dos velocidades, a una Europa competitiva en las que los países competían en cuanto a los costes fiscales y costes laborales. Se abrió la brecha entre el norte y el sur.
Maastricht, y las revisiones que sufrió en Ámsterdam, Niza y Lisboa, fue el tratado que impuso las normas y criterios a cumplir. Las normas fundamentales eran contener la inflación, sujetar la deuda y controlar el déficit. El empleo, su calidad, sus condiciones y sus salarios, daba igual, quedaba sometido a las leyes del mercado. Tampoco se aseguraba que la gente tuviera asegurada unos mínimos derechos sociales. Estas cuestiones nunca fueron prioritarias para quienes decidieron el rumbo que debía seguir Europa.
No puedo resistirme a incluir aquí lo que Anguita, en 1990, dos años antes de la firma de Maastricht, decía en el Congreso: “Esto conlleva, no nos engañemos, procesos de ajuste que, con la experiencia habida, recaerán sobre trabajadores y capas populares”.
Lamentablemente nos quedamos solos y solas quienes denunciábamos el modelo de construcción europea. En Izquierda Unida, incluso, vivimos una dura crisis.
No vale mirar atrás, no sirve de nada aquello de “ya lo decíamos”, pero la realidad hoy, 25 años después, es que no vivimos en la Europa Social que esperábamos sino en la Europa del Capital que provoca paro, pobreza, austeridad y rechazo al inmigrante.
En esa Europa “fortaleza” que se escandaliza por las decisiones de Trump pero tiene vallas, y muros y a miles y miles de personas abandonadas en campos, mientras firma un acuerdo mercenario con Turquía.
En esa Europa en la que hemos perdido libertades y derechos para no molestar a la banca.
En esa Europa que nos ha obligado a declarar constitucional que la banca está por encima de las personas.
Sin embargo, esto tiene una salida. Hay una salida progresista, hay medidas que se pueden tomar. Eso sí, hay que plantar cara a la troika, a los hombres de negro.
La alternativa es proteger el empleo, asegurar el control público sobre sectores económicos importantes y estratégicos, recuperar la banca pública y reestructurar la deuda con la banca privada. Hay alternativa.
Adolfo Barrena, Coordinador General de IU Aragón